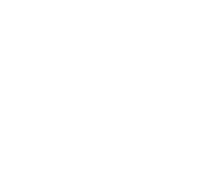Por Javier Correa Correa
La primera vez que Gabriel García Márquez se atravesó en mi vida, yo tenía trece años. Un profesor de colegio habló de Cien años de soledad, una novela que llevaba menos de una década de haber sido publicada y ya había roto los esquemas de la literatura universal. Durante dos días me zambullí en las 348 páginas y cinco renglones de ese hito del realismo mágico. Toda una revelación y desde entonces la he leído catorce veces en cuarenta años, cada una de las cuales encuentro detalles por los que había pasado por alto.
Maravillado, me acerqué a otras obras, como La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, Ojos de perro azul, La Hojarasca, El otoño del patriarca… hasta llegar a Memoria de mis putas tristes.
Leí también sus trabajos periodísticos, recogidos en libros o publicados cada semana en El Espectador.
Ya a los catorce años había tomado la decisión de ser periodista, aunque desde antes había ensayado algunos poemas dedicados a mi mamá, los que conservo después de que me los devolviera siendo ya adulto, pues ella los había guardado en cajas llenas de regalos de Día de la Madre que le habíamos dado sus diez hijos.
Ser periodista y escritor, como García Márquez. Con los dos apellidos, pues supongo que cualquiera se despistaría si le preguntan que si conoce a un tal Gabriel García. Yo firmaría entonces como Javier Correa Correa, lo cual, además, me parece sonoro.
Dirigí un periódico escolar y luego otro en un pueblo de la Sabana de Bogotá, y en ambos casos mis conocimientos financieros me llevaron a la quiebra. Trabajé en varios medios impresos, uno radial y un noticiero de televisión, y ahí sigo renunciando al periodismo cada vez que puedo, para dedicarme de lleno a la literatura, pero no he podido hacerlo.
He escrito varias novelas, una de las cuales, Muerte en el anticuario, recibió la última palabra una semana después de que Gabo cayera vencido por un cáncer. Se la dediqué A quien tanto le debo, Gabriel García Márquez, pues esta novela nació el mismo mes en el que él se volvió inmortal.
Todo escritor debe reconocer sus influencias, y yo encuentro que Edgar Allan Poe, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Augusto Monterroso, Jorge Luis Borges, José Saramago y tantos otros se me han atravesado en la vida. Obviamente, y desde un principio, estuvo el hijo del telegrafista de Aracataca.
Pero a veces Gabo se atravesó en contra de mis letras. Hace muchos años, cuando apenas empezaba yo a vencer la timidez y me reclamaba como periodista, mi amigo Fabio Larrahondo me contó en Cali una hermosísima historia de un anciano en Candelaria, Valle, quien durante décadas aguardó a su mujer amada, que en un trance de indecisión se había casado con otro hombre. Él esperó a que ella se hiciera viuda para recuperarla. Había yo trazado algunos renglones, cuando los medios anunciaron la aparición de una hermosísima historia de un anciano llamado Florentino Ariza, quien durante décadas aguardó a que su mujer amada se hiciera viuda. Olvidé el nombre del protagonista de mi novela, pues García Márquez se me había adelantado. Ya para qué. La culpa no fue de quien ya había recibido el Nobel sino mía, como lo fue de Florentino Ariza, por no haberse apurado. Compré su novela, la leí y la disfruté.
Seguí aprendiendo del escritor asilado en México, y escribí mi primera novela, La mujer de los condenados. Como Gabo hiciera en 1955 con La hojarasca, en 1992 recorrí varias editoriales en busca de quién se atreviera a publicarla. Llegué a Editorial Norma y la dejé en un sobre de manila. Ana Roda me llamó a los pocos días y me dijo que estaba interesada, pero que quería conocerme. No cupe en mí mismo. Volé por la avenida El Dorado y me entrevisté con ella.
–Tenemos un inconveniente, me dijo.
Pudo más la prudencia que la intriga y la dejé continuar.
–Recibí la orden de que este año no publicaremos nada, pues se hará una edición de varios centenares de miles de ejemplares de Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez. Pero iré a Cali a insistir con su obra.
Aguardé varios días, ansioso. Norma no la publicó, pues el cataquero le ganó al novel escritor. La mujer de los condenados debió viajar a Medellín, Buenos Aires, regresó a Bogotá y siguió a Sydney. Ya suma cuatro ediciones, pese a que García Márquez se atravesó en mi camino.
Él nunca se enteró. Ni yo dejé de admirarlo y quererlo y siempre esperé la ocasión de encontrármelo en una calle de Cartagena, pero nunca coincidimos allá. Él siguió sin enterarse, claro.
A mediados de abril, una poeta amiga me contó que estaban haciendo el obituario de Gabriel García Márquez. Me dio rabia del periodismo, pero pensé que también Gabo debió haber hecho algo así en su carrera como reportero y cronista. Esperé a ver una llovizna de minúsculas flores amarillas y, entonces sí, hice el obituario después de permitirle a una lágrima deslizarse por mi mejilla izquierda.
***
Las letras precedentes fueron escritas hace diez años, cuando se conoció la noticia de la muerte física de Gabriel García Márquez, a quien me quedé sin estrecharle la mano. Aunque la verdad sí lo hice, en cada una de las páginas de sus libros, en las entrevistas que le hicieron en periódicos y revistas y programas de televisión.
Y le estreché la mano en octubre del año pasado, cuando visité su natal Aracataca y recorrí las calles bulliciosas y llenas de zancudos y mariposas amarillas, me senté en una banca en la iglesia de San José, pasé frente a la Calle de los turcos, entré al Teatro Olimpia, vi un gigantesco árbol de Macondo y observé la fachada del colegio donde el cataquero más ilustre estudió, supongo que con camisa blanca, pantalones cortos y una capacidad de observación de la realidad que plasmó después en muchas de sus obras, la más portentosa es con la que empecé esta sentida reseña: Cien años de soledad, que fui a buscar en Aracataca/Macondo, nadie sabe si son dos lugares o uno solo.
A Gabo le estrecho hoy la mano, con el mismo asombro de siempre. Con la misma gratitud. Y con el mismo afecto.
Recuerden que pueden ampliar todo nuestro contenido en nuestras redes sociales Instagram, TikTok y Youtube, además de leer todos nuestros artículos en la página de Concéntrika Medios.