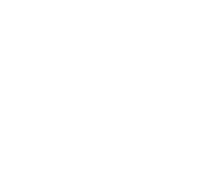Por Juan Pablo Deusa Tarazona
El pasado 19 de abril el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas propuso, en medio de un discurso sobre el presupuesto, que los presos paguen por su estadía, esto como medida para reducir el hacinamiento que actualmente, según cifras del INPEC, se ubica en un 3,8%.
Esta declaración me permitió cuestionarme sobre cómo concebimos la cárcel y a quienes viven dentro de ella, generalmente asociados a la exclusión social e incluso separados de su humanidad.
Qué pasaría si imaginamos un mundo sin cárceles, sin la institucionalización de la violencia o del castigo como principal precaución contra alguien que cometió un delito. ¿Acaso las cárceles ayudan a mejorar la seguridad en las poblaciones que las implementan? y finalmente me pregunté ¿es la cárcel algo natural?

Para Ángela Davis en su libro “Son obsoletas las prisiones”, las cárceles funcionan como tecnologías del encierro que permiten mantener unas estructuras de poder. Quienes van a la cárcel son, en general, personas racializadas, empobrecidas, con pocas o nulas posibilidades de salir de aquella situación.
Davis continúa su análisis describiendo cómo estas instituciones producen y reproducen un modelo de violencia y que al pasar de los años la población carcelaria aumenta, pero los porcentajes sobre la delincuencia no cesan en Estados Unidos.
Para entender la precariedad con la que viven las personas privadas de la libertad en Colombia basta con analizar el trabajo que realiza la USPEC (unidad de servicios penitenciarios y carcelarios).
Davis continúa su análisis describiendo cómo estas instituciones producen y reproducen un modelo de violencia y que al pasar de los años la población carcelaria aumenta, pero los porcentajes sobre la delincuencia no cesan en Estados Unidos.
Para entender la precariedad con la que viven las personas privadas de la libertad en Colombia basta con analizar el trabajo que realiza la USPEC (unidad de servicios penitenciarios y carcelarios).
En un artículo realizado por Angélica María Pardo López investigadora de la universidad del Externado, encontramos que la comida que le brindan a los reclusos es poco sanitaria, mal balanceada y escasa; sumado a esto en varias oportunidades se ha reportado intoxicaciones, como sucedió en la cárcel el pedregal en 2021.
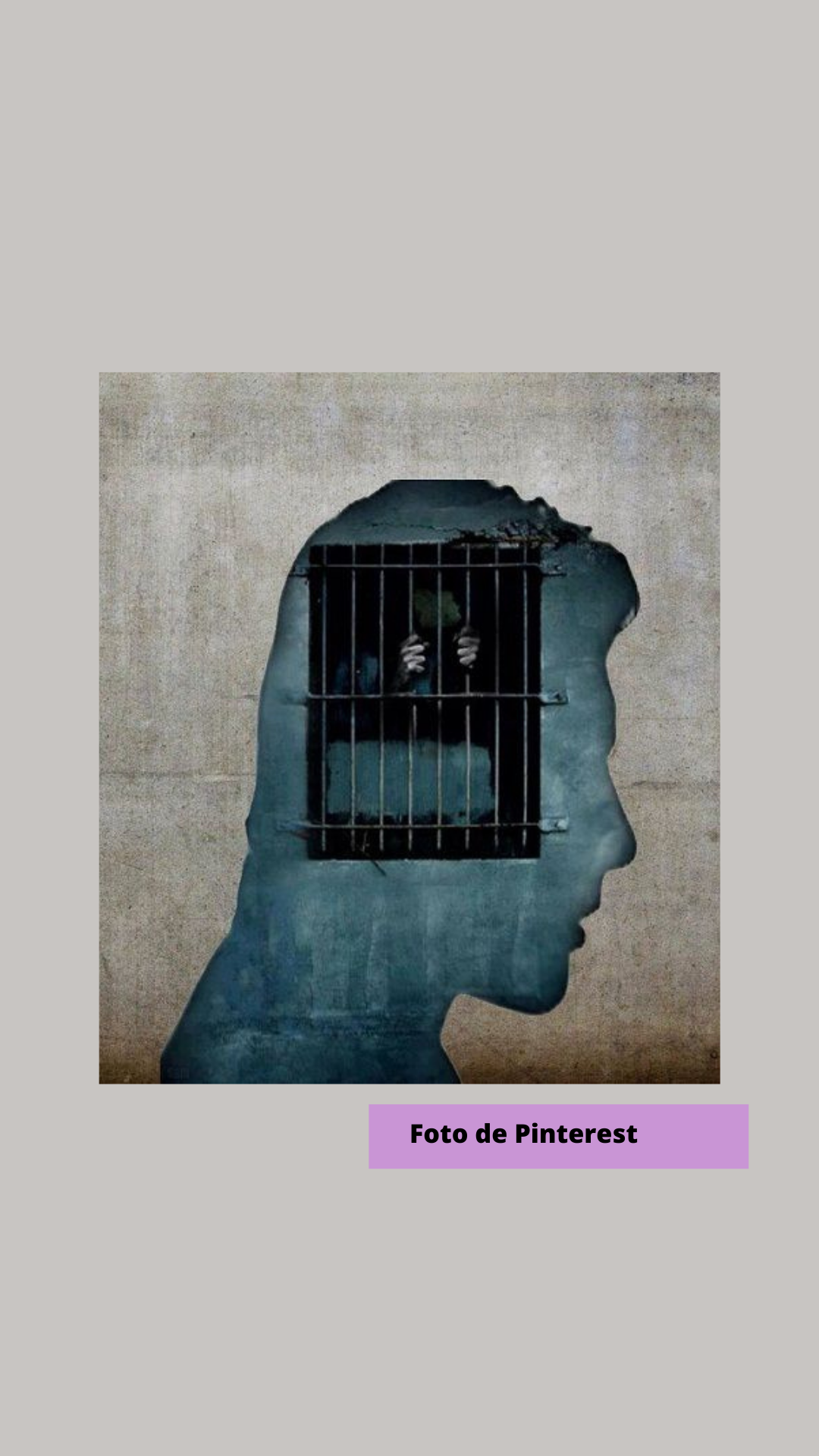
Uno creería que estas son razones suficientes para desmantelar una cárcel. Al tratarse de un lugar impropio para la vida, inhumano y aberrante, incluso me atrevo a decir que es poco ético y que una persona tenga que pasar por este lugar narra nuestra incapacidad para construir convivencias sanas.
Pero esas razones no son siempre tan fuertes como pensamos.
Como lo plantea Jorge Palomino, docente de la Universidad Central, un escenario donde las cárceles no existan es demasiado complejo, pues nuestra sociedad se ha transformado de una sociedad disciplinar a una sociedad de control.
Esto implica que los mecanismos de regulación de la población, llámese: Iglesia, familia, el colegio, la cárcel se han adherido a nuestra cotidianidad haciendo que, de forma automática, vigilemos y castiguemos aquello que no comprendemos como normal.
Pero para Palomino existen diferentes y mejores formas de gestionar estas instituciones las cuales pasan por el proceso de reinserción a la sociedad y la insistencia en la educación como la herramienta para construir mejores sociedades.
En su artículo El delito como castigo Inés Moreno Torres, hace una radiografía de las cárceles y como vivir allí se convierte en un desafío diario y al final nos propone el ejercicio de pensar la cárcel no solo como un lugar de castigo sino como una oportunidad de aprender nuevas cosas.
El caso de Villahermosa, en Cali, donde los presos pueden hacer actividades manuales como tallar figuras en madera o hacer peluches es una muestra del talento que poseen. El problema más grande es la falta de apoyo del estado para permitirles entrar en el mercado y vender sus artesanías.
El alcalde Cárdenas, quien a la ligera y contradiciendo sus posturas, ofreció la posibilidad de que los presos paguen su estadía, como si de un hotel se tratase, la cual está lejos de ser una propuesta seria.
El estado debería proporcionar las herramientas necesarias para una resocialización con la suficiente fuerza para evitar recaer en actos delictivos. Este ejercicio de culpabilizar a los presos por su condición no solo es inútil sino producto de la mediocridad con la que se intentan abordar estos temas en Colombia.
Reducir a las personas privadas de libertad a delincuentes, incapaces de hacer algo más, a la miserableza, limita el debate a unas zonas clasistas las cuales entorpecen el verdadero propósito que tienen los centros de reclusión si es que ese es su verdadero propósito.
La reinserción va mucho más allá de rellenar programas estatales de forma intransigente y burocrática. Esto se trata de un compromiso, tal vez el más solemne, por cambiar el futuro de una persona, por permitirle soñar, por creer en un destino propio, fuera de la delincuencia.
La reforma a la justicia pronto pasará a revisión en segunda vuelta en el congreso y queda en el aire lo que pasará con instituciones como el INPEC, actualmente plagada de corrupción como lo vimos con el caso de Carlos Mattos.
Nos quedará tiempo para dar las últimas luchas por ver una cárcel desmantelada, o al menos una más humana, para que quienes hoy están tras concreto y barrotes sean considerados como humanos de verdad.