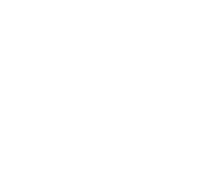Por: José Javier Herrera Rojas
Al igual que una tortuga recién nacida que sale de su huevo y trata de llegar al mar sin prestar ayuda a alguna a sus hermanas, pues su propia vida corre peligro, yo era un niño de 14 años que centraba todo el tiempo de su vida en hacer lo que de chico se le había impuesto de forma no tan directa: estudiar. Gracias a ello destaqué en el ámbito académico mientras me iba volviendo cada vez más ciego e iba sucumbiendo a una vida vacía llena de calificativos, pero carente de personas y un significado, y así paulatinamente continué una vida que tenía cierto parecido a un huevo kínder solo que sin sorpresa, pues estaba vacío, aunque no era algo que me importara, pues había vivido así por mucho tiempo, a tal punto de llegar a ostentar el título que trae pesadillas a cualquier estudiante moderno y con falta de seguridad propia: “el chico fantasma”, portador de la habilidad única de pasar desapercibido frente a otros estudiantes y de no tener amigos, o al menos no los suficientes para contarlos con dos manos.
Mi distopía carnal parecía que nunca fuera a abandonarme; de hecho, parecía cegarme y volverse cada vez más oscura, hasta aquel halagüeño día en el que tuve contacto por primera vez con la persona que pasaría a ser el engranaje faltante para una máquina compleja y que nunca había estado en funcionamiento, algo tan esencial como lo es un psiquiatra para un psicópata o como un director técnico para un equipo de fútbol. Él llegó como una luz esclarecedora pero que, por algún motivo, aunque me cegaba y me aturdía, me relajaba de alguna forma, era una luz, mas no divina ni metafísica, era más como la luz de una linterna que siempre está en los momentos críticos cuando hay un apagón; tampoco era la luz de una lámpara de mano, en realidad la compararía más con la luz de una lámpara de campamento, pues no solo iluminaba lo que tenía en frente, sino también iba volviendo clara la imagen de lo que se encontraba a mi alrededor, de la belleza que mi entorno era capaz de brindarme.
Tenía uno de los nombres con más estereotipos en toda Latinoamérica, pues se toma como indicio de peligro, pero para mí nunca fue así, pues más allá de la broma, su nombre era sinónimo de fortaleza y no una fortaleza individual, sino una que se construye colectivamente y que se compartía con todos; para mí, de ahí venía la concepción de peligro, pues si hubiera más personas como él, la sociedad clasista y racista en la que vivimos se vería amenazada; en cuanto a su actitud, era una persona alegre, con un corazón amable capaz de privarse para no hacer ni el más mínimo daño a nadie; sí, definitivamente un lobo en todo aspecto, y no lo digo en sentido figurado, realmente se parecía a un lobo, pues no solo era fiel, sino que fue capaz de crear una manada en donde se aceptaba a cualquier persona sin importar su origen o miedos. La prueba más sustancial de ello, es que alguien como yo pudo entrar, alguien que nunca se importó por cosas como la amistad o la compañía descubrió que era más importante de lo que me parecía en esos momentos.
Las aventuras que nos siguieron no siempre fueron fáciles, hubo tristeza, como los días en los que nos sentimos mal al ver la decepción de un amigo que sacó una mala nota; hubo felicidad, como en los momentos que comíamos muchos en una misma casa, o cuando íbamos a una fiesta juntos y terminábamos durmiendo en la casa de uno de nosotros; hubo peleas, como esa vez en la que los celos lograron colapsar el muro de confianza que nos había costado tanto trabajo construir; aun así no nos rendimos y decidimos construirlo nuevamente, ladrillo a ladrillo; pero sobre todo me hicieron conocer y sentir emociones que nunca antes había experimentado, al igual que el ave fénix morí el día en que esa persona especial se me acercó y me habló y posteriormente renací como una persona nueva, una que en vez de estar seria, no podía parar de sonreír ni de reírse.
Hace poco estaba con mi rutinaria vida, hasta que el pasado 17 de abril recibí una llamada por la mañana que hizo que me sudara el cuerpo, pues semanas antes le habían diagnosticado una masa en el cerebro aún sin identificar al engranaje que hizo que renaciera años atrás. Estuvo hospitalizado por varias semanas, sufriendo no solo la situación de pandemia en la que estamos, sino también sufriendo la impotencia de no poder ir a la universidad a completar el sueño que tanto añoraba. Luego de que le realizaran una operación, pensamos que todo ese infierno había acabado pero no fue así, pues volvió a enfermar con la diferencia de que esta vez no pudo resistir… Ese fatídico día (17 de abril) una parte de mí murió junto con él.
Asimilar no es tarea fácil, y esta vez creo ser capaz de decirlo de primera mano, pues yo, o al menos la parte de mí que no estaba del todo devastada, no pudo creer en un futuro en el que uno de mis mejores amigos no estuviera; de hecho, creo que aún no soy capaz de asimilarlo por completo, pero eso sí, lo estoy afrontando poco a poco, y sé que tarde o temprano, cuando lo analice por completo, esa parte de mí que murió resurgirá una vez más con mayor potencia y lo sé porque, después de todo, estamos hablando de esta persona a la que fui capaz de llamar: mi más preciado amigo.
(No has muerto, aún no; no mientras yo tenga vida y esos bellos recuerdos que creamos sigan dentro de mi cabeza, hasta que muera seguirás viviendo en mí, en la persona en la que dejaste huella).