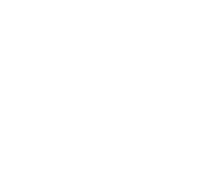A Juanita, con gratitud
Por Javier Correa Correa
Una mañana, sin fecha ni hora, la hija confirmó que era el momento de trascender. Le dijo a la luz que ya estaba preparada, que el encuentro total era en ese momento. El tiempo, desde entonces, dejó de ser tiempo y se convirtió en siempre, el lugar se transformó en todas partes, el amor siguió siendo amor.
Visitó los sitios donde por primera vez disfrutó el aroma de una flor amarilla, la primera vez que dio un paso, cuando escuchó y disfrutó su propia voz, el instante en el que recorrió el túnel dentro de la madre y vio la luz, donde todos la esperábamos alegres, felices, guardando prudente silencio en el hospital de maternidad.
El parto fue difícil, complicado, con riesgo para ella y para la mamá. Pero la decisión absoluta de querer compartir el tiempo con la mamá, con la hermana, con el hermano, conmigo, le dieron la fuerza para abordar ese cuerpo frágil y gritar victoria cuando confirmó su lugar con nosotros, el mismo que sigue ocupando hoy, siempre. Se convirtió en persona, aunque no sabíamos que desde el vientre ella sabía todo lo que nos iba a enseñar, todo lo que nos enseñó.
La semilla germinó antes del tiempo conocido por los médicos. Fueron ocho meses cuando la niña, a la que le hablábamos a través de la piel de la mamá, decidió salir a conocernos. Era diminuta. Hermosa y diminuta. Permaneció dos días en una incubadora, donde seguía durmiendo plácida antes de que pudiéramos abrazarla y convertirnos en canguros para calentarla con el abrigo de nuestros cuerpos. Cuando la llevaron a la habitación donde la mamá se recuperaba del parto, le hablé y abrió los ojos para buscar dónde estaba yo. No puedo jurar que sonrió cuando me vio, pero así prefiero recordarla.
Igual a como cuando germinó, trascendió en el momento justo. Entonces visitó también el primer jardín donde aprendió las letras, los números, las canciones bonitas, los colores, y conoció a sus primeras amiguitas, con las que bailó y representó complicadísimas y tiernas obras de teatro.
Jugó de nuevo en el columpio y en el rodadero del conjunto con árboles de flores amarillas, pedaleó incansable en el triciclo por los andenes frente a todas las casas, y sonrió cuando se vio en una silla con ruedas empujada por el hombre que amó. Que ama, ya se dijo que el pasado no está más.
Vestida con una jardinera azul o con una sudadera roja, jugó y corrió sobre los prados verdes en un colegio feliz, donde también habrá bosques, con olor a arcoíris.
Caminó por las arenas suaves y cálidas de cada una de las diecisiete playas en Sydney, por los corredores de la Opera House, y de extremo a extremo recorrió el Harbour Bridge, orgullosa de esa maravilla que consideró como propia.
Se había montado en un avión para atravesar el mundo y conocer a ese hombre hermoso que hablaba dos idiomas y a quien ella le enseñó, de a poquitos, el tercero, el que le habíamos enseñado a ella y con el que creaba palabras y nombres de los muchos hijos que tendría. Recitaba en orden cada uno de esos nombres y nunca se equivocaba, y todos los nombres se convirtieron en una niña de crespos coquetos. Tampoco dudaba cuando decía sus múltiples apellidos, que incluían no solo los que le habíamos legado, sino otros, de lugares como Samaná, u objetos preciados como Pedacito.
El Pedacito, lo que quedó de su cobija de cuna, viajó con ella a todo el mundo y por ahí está, de un rosa desteñido y feliz.
Trascendió, decíamos, luego de recibir abrazos y canciones desde la distancia, que tarareó en su mente mientras su boca esbozaba una sonrisa. La misma sonrisa que me acompaña hoy cuando escribo en medio de uno más de los bosques en los que ella se está convirtiendo.
El primer bosque fue en la cercana Australia, donde están George y su hija, quien como ella atravesó el túnel hacia la luz, hacia la vida, donde la esperábamos alegres, felices, con amor, y por eso la bautizaron Milana, que significa Amada, es el nombre indicado.
El cuerpo débil fue esparcido en ese primer bosque con aromas de colores por el que ruedan aguas que se unen al mar y juegan con los peces payaso, anaranjados con líneas blancas, como el que Milana conserva en forma de peluche suave.
Otros bosques han seguido siendo sembrados en la misma tierra que la vio nacer veintisiete años antes, unos días antes del tiempo previsto, siempre se anticipó a todo. Hay árboles de flores amarillas, de flores blancas, jardines de flores rosadas y azules y también lilas. Nubes juguetonas observan desde el azul gigante y, más allá, estrellas milenarias se regodean en las noches todas.
Muchos de esos espacios los recorrió de nuestra mano, siendo niña, adolescente, adulta delicada y ágil. Se preparaba para juguetear con el viento que roza sus ramas, sus hojas de todos los verdes imaginables y para cantar melodiosa en los días de sol y de lluvia, con arcoíris como los que ahora dibuja su hija.
Ella está presente en cada siembra, como en el bosque infantil en el que ahora escribo. A mi alrededor, nueve arbustos me observan y me autorizan para que, con ella, recuerde.
Para que, juntos, veamos los árboles adultos que regarán sus semillas y más árboles crezcan con dulzura. Siempre.
Desde cada bosque le hablamos todos y con su cara amable nos escucha.
A todo nos responde en el tono y con el nombre justo: Mame, Nena, Pam, Mío, Mozis, y así… Yo también la escucho cuando me dice “Hola, pa”.