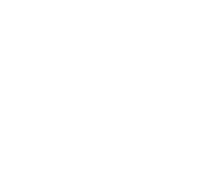Por Javier Correa Correa
El trueno sacudió todo el escenario. Siempre es primero la luz y después el trueno, pero aquí fue lo contrario. La luz se fue haciendo de a poco, de izquierda a derecha, para alumbrar a Julio Correal, después a Óscar Godoy Barbosa, luego a Consuelo Luzardo y, por último, a Andrea Quejuán. El sonido del agua se deslizaba por el río, igual a como se descolgaba la lluvia, de la misma forma como un cuerpo originaba estridencias y chapoteos al caer al río. La diferencia es que la última figura está escrita y las anteriores son sonidos que producen instrumentos arrancados a la madera y al cuero templado.
Todo es ficción y los 130 espectadores congregados en el Teatro Nacional del barrio La Soledad, en Bogotá, lo sabíamos. Pero nos dejamos llevar por la lectura de los tres primeros capítulos de Los aparecidos, de Óscar Godoy Barbosa, durante el lanzamiento de la novela, el pasado miércoles 12 de julio.
Y nos dejamos atrapar por las letras pronunciadas en voz alta, que hablaban de un cañón de diecisiete kilómetros “inhóspitos, sin redes eléctricas ni caminos, poblados únicamente por aves y arbustos inmunes al vértigo de los abismos, un paréntesis de rocas prehistóricas que conecta los páramos y las nieves perpetuas de la cordillera alta, donde la corriente nace a borbotones, con el valle de tierras fértiles en el que el cauce se abre para poblarse de caseríos, de puentes, de música, de conversaciones, de carcajadas, de focos de alumbrado público, de canoas y de lanchas. Allá, donde el río se amplía para merecer su nombre”.
Me atrapó Los aparecidos, de Óscar Godoy, como me atrapó su primer libro, Duelo de miradas, que iba a leer con los estudiantes de una universidad acartonadamente católica, hasta que una profesora con algún cargo de dirección de tercera categoría preguntó que si “no sería un poquito fuerte para sus estudiantes”, que se perdieron la lectura, porque más que un comentario era una indicación. Una orden.
Atrapa Los aparecidos, como el enamorado hombre cubierto de pelo y salido del río, atrapa a las doncellas, por turnos, en las que deposita su simiente antes de dejarlas libres, el tiempo no cuenta, y no se sabe si transcurren días, semanas, años, el caso es que de pronto aparecen sonrientes con un bebé en brazos. El legendario hombre espía no solo a las mujeres sino a los otros hombres como nosotros, que se burlan de las historias, esas que cuentan narradores “naturales, no hay otra explicación, un talento para combinar palabras que se da silvestre entre la gente”.
Un hombre que, cuentan quienes han visto el destello de sus ojos rojos, “Fuma chicote por las noches, en lugares solitarios a la orilla del río. Cómo mantiene secos esos cigarros es un misterio, ni tampoco se sabe dónde guarda los fósforos para encenderlos”.
Óscar aterriza a los oyentes de la puesta en escena y a los lectores del libro, con el horror de ese misterioso hombre que, una noche, es testigo de algo que le permite descubrir, “sin que la muchacha deba describírselo, el significado de la palabra masacre”.
El inspector de Policía Daniel Valencia, un muy joven abogado que se fugó de la Bogotá lejana del país, tiene el encargo de develar el misterio de Myriam, la muchacha desaparecida, a quien con tesón busca Chila, una bonita abuela que teje las historias con la misma facilidad como lo hace Óscar Godoy. El inspector debe también aclarar el remolino de violencia de la que no ha podido emerger este país. No le toca nada fácil.
Óscar describe, no sé cómo ni él supo responderme tampoco, un sitio que conocí hace un tiempo en las estribaciones del Cerro Quininí, donde los comandantes de un ejército irregular se refugiaban y daban fiestas de música y espanto. Me impactó tanto que se lo dije, pese a que el escenario de la novela Los aparecidos no está ubicado en un lugar en especial, sino, tal vez, en todo el país. Y Quininí queda a una hora y media de Bogotá, al sur, como si uno fuera para Ibagué, donde nació Óscar.
Él tomó el rumbo contrario, y hace años llegó a la capital, donde incansable trabaja con estudiantes de Creación literaria de la Universidad Central, y donde, “en la noche de la pandemia”, escribió la novela. Ese último entrecomillado no está en letra de molde, sino que aparece plasmado en la página 5 del ejemplar que me firmó dos días después del lanzamiento. Eso fue lo que tardé en leer el libro, que me desveló porque me impedía cerrar los ojos que se apoyaban en la luz amarilla del foco de mi habitación.