Concertar una cita con un grande amigo, ir a conversar con él en su casa, hablar de un gitano de barba montaraz y manos de gorrión, y de alguien que con sus manos rústicas elabora pescaditos de oro, de una mujer que recoge cartas para entregarlas en el más allá, de un hombre que recorre habitaciones iguales entre sucesivas puertas, de una diminuta anciana centenaria de ojos firmes.
Segunda entrega de tres crónicas sobre el soñado viaje a Aracataca, Magdalena, para leer Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
Por Javier Correa Correa
jcorreac@ucentral.edu.co
A las diez de la mañana del maravilloso miércoles 11 de octubre, como tantos miércoles mágicos en el libro, y después de comer arepa’ehuevo y tomar tinto preparado con café procedente de la Sierra Nevada de Santa Marta, se abrió la libreta para plasmar las impresiones de la víspera. Una leve brisa entraba por encima de las paredes que cercaban un patio pleno de flores y de hojas de matices irisados.
Me extraña todavía que no percibí olores, ni allí ni en los recorridos que había hecho por las calles del pueblo donde cuarenta y dos mil novecientos treinta habitantes han sido atrapados por el más ilustre de los que han nacido allí: Gabriel García Márquez, a quien tributan una muy afectuosa colección de nombres de ficción: Hostal Casa de Realismo mágico, Restaurante Gabo, Gaboshop, Motogabo, Ciclo repuestos macondiano, Maconsalud, Hostal Los Buendía, Licores Macondo, Hospedaje Macondo, y muchos otros que el mismo Gabriel García Márquez aprobaría gustoso.
El único olor que nos llegó fresco, nostálgico, fue en la casa reconstruida de Gabo, a cuyo lado se yergue tímida la cabaña marcada con el número 13 y con el nombre de Cuarto de los guajiros, con su baúl de madera empolvada, dos mochilas de la península que Colombia comparte con Venezuela, un chinchorro de fondo verde tímido y figuras geométricas naranja y azul de tono pastel, y petates de esterilla que descansan en el piso a la espera de que regresen Visitación y Cataure de sus quehaceres al servicio de los Buendía o los García Márquez, de eso no hay certeza. Hace dos años, el ingeniero civil Jaime García Márquez, uno de los diez hermanos del Premio Nobel, visitó el cuarto de los wayúu, y lo que se sabe que encontró fue un calor colosal que lo obligó a salir escoltado por decenas de abanicos urgentes.
En todas las ventanas, antejardines y solares del pueblo ardiente hay macetas con flores amarillas y alguna que otra mariposa amarilla que revolotea satisfecha por el cielo a ras de tierra. En las paredes de las casas, en los cielos falsos, en los postes del alumbrado público, en las barandas de los puentes, no es una exageración decir que en todos hay pintadas mariposas amarillas que comparten el espacio con otras de múltiples colores, que también serían aprobadas por el mecánico Mauricio Babilonia. Y aunque no habíamos llegado a la página 275 del ejemplar ilustrado, todo Aracataca anticipaba la presencia de ese otro personaje musicalizado con acordeones y una voz cadenciosa que recogió el espíritu del libro.
De Cien años de soledad, claro.

Un turco, pero no de la decadente Calle de los turcos en Macondo sino procedente de la península de Turquía, de lo que aún queda del glorioso imperio turco-otomano de Osmán I, Artugrul, Mehmet y Suleimán, recorrió la casa de Gabo y nos abordó mientras leíamos bajo el árbol de pivijay que reemplazó al mítico castaño que murió de viejo. Con un español tímido, quiso relacionarse en inglés, pues las únicas palabras que reconocía eran Cien años de soledad. Una Kufiyya o Kefia palestina, que en turco se llama Yasmak, adornaba su cuello. Ataviado con un traje blanco marroquí, nos contó que en no sé qué lengua había leído tres veces el libro y se despidió orgulloso para ir a que le tomaran fotos frente al letrero que recuerda, como si hiciera falta, que estábamos en la casa reconstruida del Nobel de Literatura, cuyo padre era el pobre telegrafista de Aracataca, un pueblo que deriva su nombre de Ara, agua clara, y Cataca, río, pero que también era el nombre del cacique de los Ette Ennaka (chimilas), que sembraron la tradición de defender su territorio cuando llegaron los españoles y después cuando los gringos montaron las plantaciones de banano.
Nos habíamos topado la víspera con un periodista que nos pidió autorización para grabar unas imágenes de lectores que le permitieran ilustrar una nota sobre Aracataca y Macondo, como si no fueran lo mismo. Anunció que la nota saldría publicada hoy, pero obviamente el fútbol desde la cercana Barranquilla desplazó las imágenes literarias. Aunque el mismo Gabo entendería, pues en junio de 1950 publicó la crónica sobre un partido entre Junior y Millonarios, que tituló La promesa: “No sé si mi matrícula de hincha esté todavía demasiado fresca para permitirme ciertas observaciones personales acerca del partido de ayer, pero como ya hemos quedado de acuerdo en que una de las condiciones esenciales del hinchaje es la pérdida absoluta y aceptada del sentido del ridículo, voy a decir lo que vi –o lo que creí ver ayer tarde– para darme el lujo de empezar bien temprano a meter esas patas deportivas que bien guardadas me tenía”. La promesa de los periodistas televisivos no pudo ser cumplida, al igual que estas líneas, que también debieron esperar su turno para ver por televisión –otra vez– unas graderías plagadas de amarillo. Me permito una licencia obvia: amarillo, como las mariposas. Aguanta.
Quien nos había mostrado el primer día la casa-museo fue Donald Ramos, un cataquero simpático de sonrisa amable, quien aclaró que por ninguna razón lo podríamos confundir con Trump, sino con el pato pobre de las caricaturas. Los días restantes que fuimos a leer en el solar caliente y lleno de mosquitos, por las mañanas y las tardes, Donald nos siguió saludando como si fuéramos amigos de mucho tiempo. También lo hacía un hombre que abría y ajustaba la tímida rejita que flanquea el ingreso a la casa, donde los visitantes orgullosos estampan sus firmas. Ese hombre, que casualmente comparte mi apellido, me saludaba familiarmente cada vez con un fuerte “Hola, primo”. Trabajo minucioso sería revisar los incontables cuadernos donde se escriben los nombres, los apellidos, el país de procedencia y se estampa la firma con la indeclinable idea de que alguien algún día la va a reconocer de entre los cuadernos que se han ido acumulando desde marzo de 2010 cuando fue reinaugurada la casa, a la que han asistido más de doscientas sesenta mil personas, algo así como veintidós mil por año, excepto cuando la pandemia del covid afectó el lugar, como la del peste del insomnio afectó a Macondo hasta cuando providencialmente regresó Melquíades después de darle incontables vueltas al mundo.
Mañana, tercera entrega: Leer con varias voces, y si aún no has leído la primera parte : Leer a Gabo en Aracataca da click aquí
Ingresa a nuestro Instagram y no te pierdas el recorrido competo por Aracataca ¡ no te lo puedes perder!

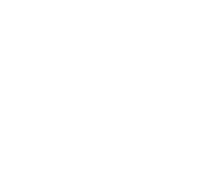



[…] Si aún no has leído la segunda parte da click aquí […]