Concertar una cita con un grande amigo, ir a conversar con él en su casa, hablar de un gitano de barba montaraz y manos de gorrión, y de alguien que con sus manos rústicas elabora pescaditos de oro, de una mujer que recoge cartas para entregarlas en el más allá, de un hombre que recorre habitaciones iguales entre sucesivas puertas, de una diminuta anciana centenaria de ojos firmes.
Esta es la primera de tres crónicas sobre ese soñado viaje a Aracataca, Magdalena, para leer Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
Por Javier Correa Correa
El primer encuentro fue en Ciénaga, Magdalena, frente a un monumento a las víctimas de la masacre de las bananeras, en la que se yergue un hombre semidesnudo que con decisión blande un machete que uno supone afilado, que usaba antes para desgajar racimos de plátano dulce y suave que la United Fruit Company enviaba a Estados Unidos desde una más de las que consideraba sus fincas en el patio trasero, desde El Salvador hasta Ecuador, pasando por la Colombia donde entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 los machetes nada pudieron hacer para enfrentar las balas que viajaron en tren desde Bogotá hasta La Dorada, se deslizaron por el río grande de La Magdalena, desembarcaron silenciosas y tronaron cuando la emboscada estuvo lista, preparada y consumada por el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez, un tipejo que a punta de fusiles y de retórica barata controlaba a la gente.
Fue la época de la Hegemonía conservadora, la misma que combatió el coronel Aureliano Buendía, un macondiano tímido y de huesos firmes que “promovió treinta y dos levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo diecisiete hijos varones de diecisiete mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera treinta y cinco años. Escapó a catorce atentados, a setenta y tres emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estricnina en el café que habría bastado para matar a un caballo. Rechazó la Orden al Mérito que le otorgó el presidente de la república. Llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias, con jurisdicción y mando de una frontera a la otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía”.
A él, a su fantasma, lo encontramos Adriana y yo en una casa de paredes armadas con tablones pintados de blanco, a media cuadra de donde funcionó el comisariato donde los trabajadores de las plantaciones eran obligados a cambiar los vales que les daban en miserable pago por su labor en la intemperie infernal que estragaba los cuerpos a más de treinta grados centígrados.
Esa fue una de las razones por las que se rebelaron y alzaron los machetes, y la única razón del gobierno para atacarlos y matarlos, por órdenes y con autorización del “Decreto Número 4 del Jefe Civil y Militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas, y por su secretario, el mayor Enrique García Isaza, y en tres artículos de ochenta palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala”.
Años antes, e impulsado por la absurda pretensión del recién nombrado corregidor Apolinar Moscote de pintar de azul las fachadas de las casas, y tras haber presenciado el cambio de votos en las urnas –una práctica consuetudinaria en este país–, Aureliano Buendía dejó la comodidad de su casa, cerró el taller donde fabricaba los pescaditos de oro y salió de Macondo.
“Un domingo, dos semanas después de la ocupación, Aureliano entró en la casa de Gerineldo Márquez y con su parsimonia habitual pidió un tazón de café sin azúcar. Cuando los dos quedaron solos en la cocina, Aureliano imprimió a su voz una autoridad que nunca se le había conocido. ‘Prepara a los muchachos’, dijo. ‘Nos vamos para la guerra’. Gerineldo Márquez no lo creyó.
“–¿Con qué armas? –preguntó.
“–Con las de ellos –contestó Aureliano”.
Con veintiún cómplices de la subversión asaltaron el cuartel, y automáticamente se convirtió en el coronel Aureliano Buendía, un grado que incorporó como el primero de sus nombres y que lo inmortaliza Gabriel García Márquez en Cien años de soledad.
Encuentro su lánguido fantasma, digo, en la casa de Aracataca que hoy tiene una incompleta nomenclatura en la carrera 5 con calle 6. Una habitación breve, con un escritorio más breve aún, con una hermosa silla de madera ataviada con rodachines de esta época, a cuyo pie descansa por fin un fuelle de pedal, reconstruye el rincón en el que Aureliano Buendía y después el mismísimo coronel Aureliano Buendía se dedicó a filigranar los famosos pescaditos que le sirvieron incluso para identificar a sus estafetas en la guerra de veinte años que libró, la misma que hoy se ensaña contra este país del Sagrado Corazón.
Un serigrafía barata enmarcada en madera de color que no se adivina, y una estatua de yeso del Sagrado Corazón de Jesús, otra de una de las once mil vírgenes y una más de san José –patrono de Aracataca– adornan la otra habitación, la que ocupara el escritor en su infancia, cuando piadoso salía a la iglesia donde fue bautizado como Gabriel José de la Concordia García Márquez y en la que ejerció el papel de monaguillo hasta que fue echado por el cura, después de que armara un alboroto cuando puso a doblar la campana en una poco inocente pilatuna que despertó a Aracataca del sopor de la siesta obligada, un día cualquiera a mitad de semana. No se sabe si fue un miércoles.
Hoy, ni las más fuertes y contundentes campanas serían capaces de despertar a los cataqueros, que durante dos horas cierran la casa-museo, la biblioteca municipal Remedios La Bella, los almacenes, los restaurantes, los consultorios médicos y odontológicos para poder refugiarse del calor, tras las paredes húmedas por las que se desliza la historia, como en la casa de Catarino y la monumental construcción de los masones, donde los escudos y toda la iconografía sobrevive nadie sabe cómo, pues la selvática vegetación se disputa cada rincón abandonado.
Quique Mojica, un negro de ciento setenta y tres centímetros de estatura, de contextura gruesa y nerviosa, nos guio en el recorrido por el Parque Simón Bolívar, donde una estatua oxidada ensombrece los ojos del Libertador; por la casa del telegrafista y la estación del tren, cerradas por disposiciones burocráticas; por el puente de los varados, a dos cuadras del cual está precisamente la que Gabriel García Márquez rebautizó como la casa de Catarino, donde las mujeres les enseñaban a los muchachos tímidos a convertirse en hombres.
Con un morral dentro del cual porta siempre un parlante del que brota música cristiana a bajo volumen, Quique no se atrevió a usar la palabra prostitutas, pero asintió agradecido cuando le ayudamos a superar el riesgo del pecado. Los salvamos, el martes 10 de octubre, a las cuatro de la tarde, cuando el sol había perdido un poco su fuerza antes de dirigirse al ocaso caribeño.
Mañana, segunda entrega: Leer en la casa del coronel Aureliano Buendía
Ingresa a nuestro Instagram aquí y no te pierdas la lectura del inicio de Cien años de soledad.

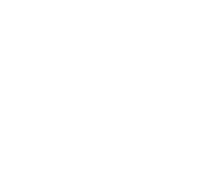




[…] Mañana, tercera entrega: Leer con varias voces, y si aún no has leído la primera parte : Leer a Gabo en Aracataca da click aquí […]