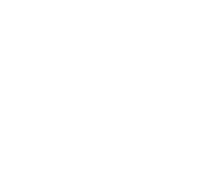Por: Jose Escobar Romero
Indistintamente del contexto en que se genere, la desaparición es quizás uno de los actos de incertidumbre más complejos de asumir, de vivir y de resignificar, sin embargo, cuando dicha ausencia se ha propiciado en medio de la angustia de la guerra y en contra de la voluntad de quien ahora se extraña, cobra dimensiones mucho más profundas, crueles y devastadoras. Se trata de una realidad que para algunos puede parecer ajena, distante, e incluso ficcional, pero que para muchos otros se ha convertido en el escenario que consume sus días en medio de una constante espera, de una punzante esperanza que se debate entre el creer y el desfallecer, mientras que el silencio y la quietud se convierten en permanentes alfiles que custodian cada paso de quienes, desde la añoranza, esperan el momento de tener algún tipo de certeza que les permita encontrar respuestas a todas las dudas que se han sembrado en el vacío y encontrar así, no sólo a quienes han desaparecido, sino también, para tener una certidumbre sobre sus destinos.
Al vivir en un país como Colombia, en donde las secuelas y evidencias de la guerra siguen marcando la piel de los territorios y las vidas de las comunidades, estas historias se hacen cada vez más cotidianas y es cada vez más recurrente encontrarse con los relatos de tantos y tantas que, en medio de sus anhelos llegan siempre a la pregunta incesante de “¿dónde estará?”, mientras recuerdan a quien esperan desde hace años y décadas, tiempo durante el cual no han logrado encontrar respuestas, sino que por el contrario, con cada día de ausencia que transcurre se nutren más las dudas, las especulaciones y se pasa la vida sin sentir que pasa, pues para muchos de quienes esperan noticias de sus seres queridos, la vida se ha mantenido estática en el momento justo de aquel desarraigo que cargan en sus mentes y en sus corazones.
Hace unos años, en medio de la esperanza de una paz posible (la cual hoy se siente cada vez más arrebatada), recorrer las carreteras y llegar a esos lugares que apenas se empezaban a curar las heridas de un conflicto que hasta entonces había parecido incesante, se constituía como una oportunidad de reconocer estas realidades de la mano de sus verdaderos protagonistas, pues desde los cascos urbanos sólo eran reconocidas como parte de los reportes de noticias en la televisión o en la radio. Fue así como aparecieron en el radar las historias de la antigua zona de distención, en donde se cruzaron por años las balas y los ataques que se rotulaban con múltiples nombres y que se disparaban desde diferentes flancos, mientras que en el centro estaban siempre los pobladores de las regiones quienes, atrapados bajo una red tejida por el retumbar de los fusiles, tan sólo podían ver como el cerco de las operaciones contrainsurgentes les dejaban sumidos en el miedo, las amenazas y el dolor de quienes perdían la vida por no querer ser parte de la guerra y de quienes dejaban de estar por presuntamente haber tomado algún partido en medio de un conflicto que les fue impuesto y en el que nunca pidieron participar.
De quienes se tuvo la certeza del deceso, fue posible elaborar un duelo y reconocer el punto final de sus historias de vida, pues quienes les sobrevivían tuvieron el amargo consuelo de poder llorar sus muertos y la garantía de conocer el lugar en el que reposaban sus restos; sin embargo, para quienes fueron sacados a la fuerza de sus hogares sin tener respuesta o motivo para ello, para quienes se despidieron rumbo a la jornada diaria de campo y allí encontraron el no retorno, para quienes emprendieron un camino en búsqueda de mejores oportunidades que nunca llegaron a encontrar… para todos ellos, y sobre todo para sus familias, el devenir de los días se hizo mucho más cruento y desesperado por cuenta del flagelo de la desaparición.
Todos tienen claro y vivo ese último instante, repasan en sus memorias y en sus añoranzas aquellas últimas palabras, recuerdan las ropas que vestían al partir, tienen presentes las miradas de aquellos que ahora no se sabe en dónde están, y conservan cada detalle como indicio que les pueda llevar a la recuperación de sus desaparecidos, a los que les han dado ese nominal desde el momento en que la espera se convirtió en la única respuesta ante una nueva vida que se les obligaba a vivir, tanto a quienes no estaban como a quienes permanecían. Para muchos de quienes se quedaron en los territorios, la presión de la guerra los llevó a tener que desplazarse ante el dilema de esperar a quien se había ido o partir para resguardar la propia vida, mientras que otros, aferrados a la esperanza del retorno se pusieron como escudo sus recuerdos y se negaron a dejar el lugar al que de seguro, en algún momento, volvería aquel del que ahora no se tenían noticias.
Con el pasar de los días, de las presiones, de los gobiernos y de las ausencias, las comunidades hicieron cotidianas las esperas, y quienes aún permanecían en sus viviendas se reunían para alentarse unos a otros y hacer que la carga de la añoranza individual se fortaleciera en el sentimiento colectivo. Esa convivencia con la ausencia empezó a vestirse de resignación, pues entre más tiempo pasaba, se aminoraban las expectativas de que quienes habían sido sacados del territorio pudieran regresar, así que ahora la súplica última era por lo menos saber en dónde estaban, lograr tener un punto de destino para saber en dónde había terminado esa travesía forzada e impuesta que les obligaban a padecer. Ha sido tal la desesperación por esta tortuosa espera, que literalmente los que permanecían, los sobrevivientes, empezaron a buscar cualquier indicio, cualquier réplica, cualquier evidencia que les llevara a una respuesta, incluso bajo las piedras y escarbando la tierra misma, llegando al extremo cruel de sentir una esperanza de verdad ante cualquier anuncio del hallazgo de alguna señal, de alguna pista o de alguna osamenta que aflorara en cualquier excavación que se hiciera en las parcelas de los territorios vecinos.
Tristemente, ante el hallazgo y el anuncio de alguna fosa en la que se encontraran restos, toda la comunidad se volcaba para saber de quien se trataba, no movidos por el morbo inherente a la situación, sino por la esperanza de saber si podía ser la respuesta a la propia espera o la respuesta para alguno de los vecinos, pues a la final lo importante era saber quién se hallaba allí, que esto pusiera fin y permitiera dar cierre para alguno de quienes llevaban ya décadas esperando la certeza o el desenlace. En uno de esos días de hallazgos se supo que en medio de una extracción para algún proyecto petrolero habían sido encontrados tres cuerpos, y por tanto, se vislumbraba el posible desenlace para tres historias, aunque eso representaba una nueva ruta tortuosa, pues la identificación de quienes allí reposaban no era algo que pudiese determinarse con celeridad, toda vez que el proceso de cotejo y validación de las identidades de quienes ahora permanecían bajo tierra, no es una tarea fácil.
Lo primero es lograr mantener, de la mejor manera posible, la poca integridad material que queda en aquellos pocos despojos, de tal forma que se pierda la menor cantidad de evidencias que permitan reconocer el nombre y, por tanto, los dolientes a esos restos. En este punto la esperanza se mantiene viva para todos y por eso, mientras no se tenga la certeza del linaje del hallazgo, los huesos extraídos de la tierra ahora le pertenecen al territorio, a la historia y a todos quienes esperan. Desde ese momento pueden pasar muchos meses, y en la mayoría de los casos, muchos años en el desarrollo de las labores de recolección, de contraste y de verificación de materiales biológicos que permitan, como en un juego de ruleta o de azar, empezar a descartar a quienes no tienen coincidencia alguna con el hallazgo, por lo menos desde lo genético, pero más allá del resultado, sigue manteniéndose el vínculo, pues de seguro, aunque resulte no ser el desaparecido que esperaban, será siempre alguien conocido, alguien con quien se vivió un recuerdo en cualquier momento de la vida.
Mientras surte efecto este lánguido y dilatado proceso de identificación, la comunidad sigue viviendo, esperando el hallazgo de otra fosa o el resultado de alguna hallada con anterioridad. Finalmente un día inesperado llegan los osarios que contienen en su interior aquellos restos que ya ahora tienen un nombre, de quienes se conoce su procedencia, y entonces empiezan los preparativos para poder decir adiós como es debido, o por lo menos, de manera más digna y certera al dejar de ser nominados como desaparecidos para ser reconocidos como fallecidos en medio del conflicto. La sensación mezcla de manera surrealista el dolor de saber que a quien se esperaba ya no se le esperará más, matizado esto con el alivio de tener ahora la certeza de su paradero y de poder poner flores en nombre de quien ahora está contenido en un cofre mortuorio, al cual se abrazan sus allegados casi como dándoles la bienvenida a casa.
Para muchos, esta realidad les ha obligado a vivir teniendo como padre o madre tan sólo a un recuerdo y han construido infancias llenas de vacío y de inquietud, han crecido sintiendo que no es posible otra forma de vida y que es lo que deben asumir, por el simple hecho de haber tenido su origen en un lugar que no eligieron. Así se debaten los días de quienes han tenido que padecer la guerra sin querer ser actores de este conflicto que les ha sido puesto como parte de su cotidianidad, pues la mayoría de ellos nacen, crecen y parten sin que las realidades de sus territorios sean distintas, sin que haya respuestas que pongan fin a su dolor y a su falta de garantías para poder vivir en un territorio libre de amenaza para poder ser. Es por eso que todos quienes tenemos los pies, las mentes y los corazones puestos en este país no podemos permitir que estas historias sigan reproduciéndose y es momento de tomar mejores decisiones para poner rumbos de esperanza, verdad y reparación que de alguna manera compensen las pérdidas de todos y todas a quienes se les ha robado la oportunidad de vivir en paz.