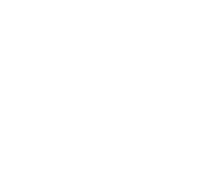Por Valentina Castro Espitia
Desde que tengo memoria, mi sensibilidad ha sido parte fundamental de lo que soy. Ciertamente, cada periodista en formación tiene la responsabilidad de componer todo tipo de textos con su propio distintivo, esta vez, uno amado por las memorias de mi niña interior.
Muchas historias inician con un momento del día, una persona o un lugar, la mía, inicia con un sentimiento, con la impotencia.
Cada día me dirijo al portal de Suba, aquel pasaje de universos que reúne miles de almas que parecen extraviadas. Allí, bajo el primer nivel, que posee un largo pasillo lleno de caras en las paredes y un olor helado, busco con mis pequeños pies el largo bus rojo que me corresponde.
En el camino, se me presenta un hombre ya de edad, con un violín delgado, a mis ojos, tan delgado como el hilo de la vida. Las notas de aquel hombre llenan el lugar, y mis oídos. A su costado, entre la invisibilidad y el frío, hay una mujer de piel oscura y manchada, con un vestido lleno de colores.
Un pequeño niño corre a su alrededor con poca ropa, con sus pies descalzos manchados por el abandono, sin conocer la angustia de un mundo como el nuestro. Quizá por ello valoramos tanto la niñez, la sensación de bienestar que puede darnos una simple sonrisa y un dulce rojo. Los tres personajes parecen atrapados allí.
A pesar de recorrer los mismos pasillos y escaleras todos los días, no paro de pensar y cargar con la tristeza de aquellos perdidos que llaman “indigentes”. En los pendones de cada estación, se advierte y prohíbe el consumo y ayuda a los vendedores, pero ¿dónde están los pendones que advierten y educan sobre la necesidad y desigualdad?
Tras lograr abordar la ruta del J73, y obtener un asiento, recosté mi cabeza y, sin premeditación, volví a mis memorias. Recuerdo muy bien, como de niña pedía a mi padre en cada trayecto, regalar una moneda a cada vendedor o indigente que subía.
Mi padre, solo me miraba con sus grandes ojos cafés, buscando las razones por las que yo tan desesperadamente hacía aquella petición. Entre aquellas memorias, también vivían los olores, aquel olor tan característico de los habitantes de la deshonra. En aquel momento, el olor se presentó en mi presente, despertándome de mi pequeño trance.
Mientras la voz del bus anunciaba la próxima parada “Suba -TV. 91”. Un joven, con la tristeza cargada y un cartel en su mano, pedía una simple lectura. Vendía galletas y era sordo, mudo. Yo ya no era la misma niña, ni tenía a mi padre al lado para pedirle su ofrenda, Yo, ahora, solo podía ofrecer mi rostro con una sonrisa, mientras desplegaba mi mano derecha con la palma abierta desde mi barbilla hasta mi otra mano, en un gesto que pretendía decir “te veo, te respeto y te agradezco”.
El hombre captó aquella seña, sus ojos reflejaban la expresión de agradecimiento a pesar de no haberle ofrecido nada material. Eché un vistazo a mi alrededor, reconociendo que los otros allí presentes estaban tan ensimismados en sus teléfonos, que ni una mirada pudieron ofrecer. La ira me consumió, pero rápidamente fue ahogada con un sentimiento de tristeza. La parada llegó, y el joven descendió.
Mi recorrido continuaba, mientras contemplaba la densa ciudad. Un nuevo juicio invadió mi cuerpo, y una pregunta rebotó dentro de mi cabeza: ¿y si yo fuera aquel hombre de los pasillos? ¿O, la mujer de vestido de colores? Y, ¿si no tuviera mis 5 sentidos? La respuesta es clara: somos una sociedad desechable. Nosotros somos simples engranajes de una máquina mediática que dicta las órdenes. Cuando una pieza es divergente y “poco útil”, simplemente es remplazada.
Parece ser que, ante la rutina como piezas, nos olvidamos de pertenecer y, como si de una infección tratase, evitamos cualquier contacto con aquellas piezas que fueron renegadas. Por ello, nadie quiso ver a aquel joven, por eso nadie le regaló una simple sonrisa.
Durante las próximas paradas, más humanos subieron a proclamar una ofrenda circular hecha de metal. Entre ellos, una mujer, con cabello rubio, quien, en compañía de una pequeña con uniforme, vendía dulces y chicles. La niña escondida entre las sillas admiraba con sus ojos verdes a cada pasajero mientras esperaba con paciencia a que su madre, quien, al terminar su ronda, le besaba la mejilla y abrazaba con fuerza.
Al instante, desde el vagón delantero, una joven delgada vestida con unos leggings y una blusa manga larga, ofrecía gomas en forma de animales. Su rostro se detuvo en mí, y pude ver cómo sus ojos estaban dilatados y rojos, mientras sonreía para convencerme de que un dulce podía hacer mi día más feliz. Volví a sonreír y le ofrecí un halago.
Ella, simplemente agradeció y caminó con dificultad hacia la ventana del costado, mientras sonreía y cantaba asomando su rostro blanco que era rozado por el viento frío de la mañana. Solo podía verla y preguntarme: ¿Cuál era su vida?, ¿Quién cuidaba de ella? Y, ¿por qué sonreía? Sin embargo, quizá esa era la lección que quería darme la vida. Un vistazo hacia la necesidad humana por las conexiones y las cosas tangibles, reales, como son el sol, el viento y la vida misma.
Mientras me cuestionaba, otro hombre subió al bus, esta vez en la estación de ciudad universitaria, ya muy cerca de mi destino. Al contrario de los últimos visitantes, este hombre tenía la mirada rota, con ropa sucia y cabello largo. Su rostro tenía varios signos de golpes y desprendía un olor fuerte. El hombre no pidió nada, solo se sentó en dos sillas rojas vacías a mi lado.
Empezó a contar anécdotas de su infancia mientras se cubría la cara y los ojos con sus grandes manos embarradas. Al instante, las lágrimas recorrieron sus mejillas ensangrentadas mientras repetía: “mi madre era una viuda negra, mataba todo lo que tocaba”. Continuaba relatando cómo nunca tuvo nada más que desprecio y olvido, como, nunca tuvo juguetes ni un hogar.
“Mi madre me odiaba, mi madre me quería matar”, decía el hombre con una voz entrecortada por la desesperación y las sustancias del placer efímero. El gran bus llegó a su última estación, Universidades, y todos bajaron con rapidez. El hombre desapareció entre la multitud, pero mi dolor jamás logró extinguirse.
En cada viaje me encuentro con vidas distintas, con diferentes dolores y guerras. Tras un pequeño, pero profundo análisis y un reencuentro con mi niña interior, entendí que quizá todo está en un simple pero poderoso reconocimiento, el respeto por sus vidas más allá de entes productivos y tristes.
La amabilidad es la moneda más invaluable hoy en día, pues, nadie conoce las largas noches de insomnio de otros. Así, como periodista en formación, llegué a mi clase, para sentarme y escribir sobre cada una de esas vidas que nadie quiso notar o que desecharon y exiliaron. Que, para mí, fueron el eje de inspiración ante mi sed de cambio y transformación desde el corazón.


Recuerden que pueden ampliar todo nuestro contenido en nuestras redes sociales Instagram, TikTok y Youtube, además de leer todos nuestros artículos en la página de Concéntrika Medios.
Artículo producto de ejercicios académicos. No es oficial de la Universidad y las afirmaciones u opiniones emitidas a través de ellos no representan necesariamente a la Institución.