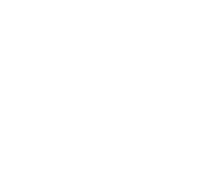Concertar una cita con un grande amigo, ir a conversar con él en su casa, hablar de un gitano de barba montaraz y manos de gorrión, y de alguien que con sus manos rústicas elabora pescaditos de oro, de una mujer que recoge cartas para entregarlas en el más allá, de un hombre que recorre habitaciones iguales entre sucesivas puertas, de una diminuta anciana centenaria de ojos firmes.
Tercera y última entrega de las crónicas sobre el soñado viaje a Aracataca, Magdalena, para leer Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
Por Javier Correa Correa
jcorreac@ucentral.edu.co
Un sueño largo tiempo aplazado fue leer Cien años de soledad en Aracataca, porque no es lo mismo dejar que los ojos recorran las páginas, con el cuerpo cubierto por una ruana en la ciudad que Fernanda del Carpio dejó atrás para ir a casarse con Aureliano Segundo, a abrir el libro en el mismo lugar que inspiró a Gabriel García Márquez, que fue escrito en México y publicado en 1967 en Buenos Aires. No es un galimatías, espero.
El primer encuentro fue en Ciénaga, ya dije, en una cafetería frente al templete del que se desprenden ocho calles con una arquitectura que se aferra a tiempos de antes. De Ciénaga a Aracataca, le pedimos autorización a la Sierra Nevada de Santa Marta para bordear sus linderos, igual a como hicimos el último día, cuando nos despedimos con un agradecimiento. El paisaje se ofrecía generoso, con una vegetación que pese al verano mostraba tonalidades verdes mecidas por el viento procedente del mar Caribe.
Recorrimos algunas calles cuya temperatura se incrementó cuando fueron pavimentadas y en la noche llegamos a continuar la lectura en el patio del hostal, donde el mimbre original de las mecedoras había sido reemplazado por mimbre negro de plástico, que resiste mejor el paso del tiempo pero que no suenan cuando los pies juegan a juntarse y desprenderse del suelo al ritmo de los pasajes del libro.
Curioso, el encargado del lugar, Manuel de la hoz, recogió de una canasta en el corredor un viejo ejemplar de Cien años de soledad y nos lo mostró orgulloso, como una tímida señal para que lo invitáramos a unirse a la interpretación en voz alta del libro. No fue difícil encontrar el punto de coincidencia en las ediciones y nos acompañó esa y las demás noches en las que rotundo se negó a probar un vino que le ofrecimos. Y precisamente por efecto de dos o más copas, y cuando las palabras se atropellaban entusiasmadas, nos corregía la dicción. “Todo es exagerado”, dijo y lo sustentó cuando reemplazó la palabra zancudos por pajaritos, que picotean los brazos, las piernas, el cuello, cualquier parte de la que puedan chupar sangre cachaca, pues se dan banquetes a costa de los turistas. La penúltima y la última noches tomó la palabra y le escuchamos maravillados la forma como interpretaba cada línea, cada idea en su voz costeña. Concluyó tajante y certero que el libro todo “es como un poema, es un símil”.
Quien no leyó pero escuchó atenta tres noches fue Diana Martínez, una veinteañera funcionaria de la Registraduría quien dictaba cursos de jurados de votación en un salón de la Biblioteca Municipal Remedios, la Bella, y se hospedaba en el segundo piso del hostal. Su cara amable también nos dijo en silencio que quería sumarse a la lectura. Escuchó con atención y expresó comentarios sobre algunos pasajes, cuando suspendíamos para servir otros vinos, que ella sí aceptó.
Una noche más, Manuel invitó a Yesid Correal y Alejandra Estrada López, una pareja de profesores de español en Bogotá a que se nos unieran y se acomodaron en el sofá de mimbre cubierto por cojines floridos, hasta cuando nos dieron las diez y media de la noche y suspendimos, con su promesa de terminar la relectura cuando regresaran a la capital.
El diálogo con Gabriel García Márquez se amplió, como debe ser cuando se departe con amigos. Se habían sumado Carlos Nelson Noche Fontalvo, un cataquero que vive al frente de la casa de Gabo, pero quien no se sumó a la lectura sino a pláticas repetidas en incontables ocasiones sobre su amistad juvenil con el Nobel, y se sumó también Primitivo, quien reemplazó sus apellidos por Coffee Brake, pues lo que hace con el gusto de la Sierra Nevada, es preparar aromáticos tintos que ofrece bajo la sombra de un árbol tímido, con un letrero amable que reza: “Se necesitan clientes dispuestos a gastar. No hace falta experiencia”.
A quien habíamos extrañado fue a Leo Matiz, uno de los diez mejores fotógrafos del mundo a mitad del siglo pasado, quien también había nacido en Aracataca, desde donde viajó al mundo entero como reportero de guerra y se inmortalizó con una pacífica red de pesca que se suspende eterna como una ola en el aire caribe. Matiz acudió a la cita el último día, en una placa fijada en la fachada de una casa, una hora antes de abordar nosotros un carro hacia Santa Marta, para hacer el último trayecto hasta la capital del país, donde Gabo, vestido de costeño alegre, había presentado su examen de admisión para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Por fortuna se retiró, y que me disculpen los abogados, pero aunque perdieron las llamadas barandas de los juzgados, ganaron los ocasionales clientes del sabio catalán que un buen día “remató la librería y regresó a la aldea mediterránea donde había nacido, derrotado por la nostalgia de una primavera tenaz”. El mismo Gabriel García Márquez, que era cataquero y colombiano pero también cubano y chileno y mexicano, muerto del susto a volar abordó muchos aviones, el último de los cuales lo llevó a tierra azteca, donde fue atacado por la nostalgia de Macondo y se encargó de marcar con papelitos los objetos más cercanos, cuando sintió que la peste del insomnio le cercaba los recuerdos. Quien nunca necesitó de recorderis artificial fue Mercedes, “la boticaria silenciosa” de Macondo, que le entregaba las cada vez más esporádicas cartas procedentes de Barcelona, y con quien estuvo casado hasta que ella enviudó.
Las muertes, incluso las de los fusilados, son poemas que se declaman con cadencia. La única lánguida es la del coronel Aureliano Buendía, quien con timidez, y sin saberlo, repitió la historia de su padre José Arcadio, fundador de Macondo y de la dinastía. En el patio de la casa familiar en Macondo, recostó su cabeza contra un castaño. En el patio de la casa familiar de Aracataca, donde durante seis días leímos las trescientas noventa y ocho páginas del libro, el castaño ya no existe y un hermoso pivijay lo ha reemplazado. Quisimos conocer un castaño incluso entre el rastrojo de los pasillos del cementerio de San José, pero los cataqueros no supieron responder si sobrevive alguno. Les parece que sí, en alguna parte indefinida.
Al sumar ida y regreso, el resultado es que recorrimos dos mil setenta y cuatro kilómetros por aire y tierra para releer por décima cuarta vez, un libro: el libro. Valió la pena.
Si aún no has leído: Leer En La Casa Del Coronel Aureliano Buendía da click aquí